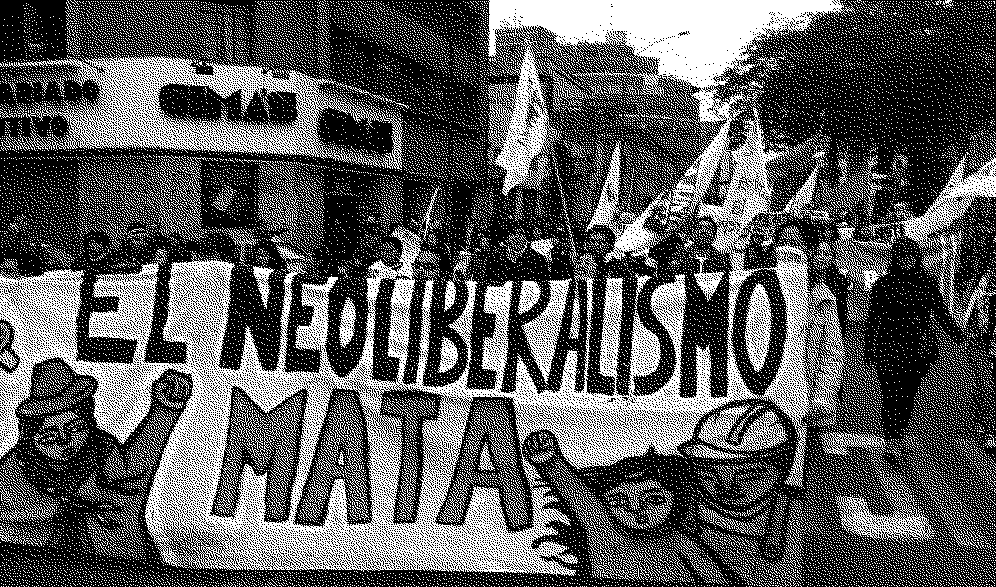
Sandro Chignola
Doctor en Historia del Pensamiento Político
Universidad de Torino
Profesor de Filosofía Política
Universidad de Padua
Sandro Mezzadra
Doctor en Historia de las Ideas Políticas
Universidad de Turín
Profesor de Teoría Política Contemporánea
y de Estudios Poscoloniales
Universidad de Bolonia
Codirige la Revista DeriveApprodi
Una ruptura de fase y una marcada discontinuidad: las conocemos desde hace tiempo. La segunda presidencia de Trump añade aspectos significativos (y nada obvios) a un proceso que lleva tiempo en marcha, al menos desde las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak, la crisis financiera de 2007-2008, y posteriormente la pandemia y la guerra en Ucrania. El capitalismo, una vez más en su centenaria historia, está cambiando. El autoritarismo generalizado facilita la reorganización de los espacios políticos —de la que los refugiados y migrantes son los primeros en pagar las consecuencias—; la articulación entre estos espacios y los de acumulación capitalista se ve cuestionada a escala global, con el imperialismo y la guerra de nuevo en el centro de la escena. Los procesos de concentración del capital y del poder están transformando el panorama social y político en muchas partes del mundo. La proliferación de lo que hemos llamado «regímenes de guerra» implica un desplazamiento del gasto y la inversión hacia la industria armamentística, mientras que el «doble uso» contribuye a situar la lógica de la guerra en el núcleo del desarrollo de sectores como las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Son sólo unas breves observaciones, pero suficientes para transmitir la profundidad de la ruptura en la que estamos inmersos.
Creemos necesario preguntarnos si estas transformaciones requieren un reexamen de las categorías usuales del pensamiento crítico, empezando por la del neoliberalismo. La fase actual presenta al menos tres características que nos parecen extremadamente significativas a este respecto. La primera se refiere al realineamiento contradictorio y violento de poderes y procesos de valorización dentro de un marco poshegemónico de multipolaridad centrífuga y conflictiva. La segunda se refiere al entrelazamiento sin precedentes de poderes políticos y económicos en estructuras de mando oligárquicas, dentro de las cuales se derrumba el proyecto de separar Estado y sociedad, política y mercado. La tercera se refiere a las tensiones que permean el sistema monetario y, en particular, la posición del dólar como moneda de reserva y medio de pago en el comercio internacional (así como garante de activos financieros). Si el neoliberalismo, al menos en sus inicios, postulaba la libre competencia y la libre fijación de precios como principios esenciales para una economía sana, nos parece que las políticas arancelarias, el monopolio de la propiedad de los datos en manos de grandes plataformas, con su expansión infraestructural hacia redes satelitales, y el uso político del dinero como herramienta de contienda en la delineación contradictoria de nuevos equilibrios multipolares, indican una transición irreparable. Volveremos sobre algunos de estos puntos más adelante.
Seamos claros: los nombres utilizados para definir al enemigo no lo son todo. Sin embargo, son importantes. Esto también aplica al concepto de neoliberalismo, que desde la década de 1990 se ha consolidado rápidamente como una “etiqueta” mediante la cual la “izquierda” y los movimientos sociales han indicado sus objetivos polémicos. Inicialmente asociado genéricamente con términos como globalización y “pensamiento único”, y considerado esencialmente sinónimo de “desregulación”, el neoliberalismo ha adquirido progresivamente connotaciones políticas, sociales y culturales que lo han configurado como un sistema de gobernanza complejo y multifacético. Ciertamente, no es nuestra intención cuestionar la importancia ni los logros de los debates y estudios en torno a las diversas tradiciones y logros del neoliberalismo.
Sin embargo, tenemos la impresión de que este concepto nunca ha abandonado completamente sus orígenes, es decir, que su uso crítico surgió de la necesidad de explicar la crisis y superar la fase previa en la historia del capitalismo, que en Occidente se describe de diversas maneras mediante conceptos como el fordismo y el «compromiso keynesiano». De ahí la tendencia generalizada a formular la crítica del neoliberalismo desde la perspectiva que indican estos conceptos, a menudo tomados como sinónimos del capitalismo «normal». Existe, además, un aspecto paradójico, considerando que el neoliberalismo (tanto en sus orígenes austriacos y alemanes en la década de 1920 como en su linaje estadounidense) nació como un proyecto para abordar una crisis, y en última instancia, es una crisis en sí mismo. Su capacidad de normalización, mediante el crecimiento exponencial del capital financiero, la reescritura integral de los códigos de las relaciones sociales y la reorganización del mercado global, ha terminado convirtiendo la crisis en la nueva normalidad. Y esto significa que las premisas del proyecto neoliberal en su conjunto están, según nuestra hipótesis, irremediablemente comprometidas.
El capitalismo, una vez más en su centenaria historia, está cambiando. El autoritarismo generalizado facilita la reorganización de los espacios políticos ‒de la que los refugiados y migrantes son los primeros en pagar las consecuencias‒; la articulación entre estos espacios y los de acumulación capitalista se ve cuestionada a escala global, con el imperialismo y la guerra de nuevo en el centro de la escena. Los procesos de concentración del capital y del poder están transformando el panorama social y político en muchas partes del mundo. La proliferación de lo que hemos llamado «regímenes de guerra» implica un desplazamiento del gasto y la inversión hacia la industria armamentística, mientras que el «doble uso» contribuye a situar la lógica de la guerra en el núcleo del desarrollo de sectores como las tecnologías digitales y la inteligencia artificial.
Nos parece una cuestión que vale la pena debatir hoy, cuando el término neoliberalismo ‒cuya naturaleza versátil y flexible ha sido ampliamente enfatizada‒ sigue utilizándose ante una situación que, sin embargo, parece haber cambiado drásticamente. Por supuesto, se enfatiza que el neoliberalismo está adquiriendo nuevos rasgos, combinándose con el conservadurismo (que, de hecho, ya era evidente desde la formación de la “coalición Reagan” a finales de la década de 1970 en Estados Unidos) y con el autoritarismo (lo cual no sorprende, por ejemplo, en Chile). Sin embargo, en el debate político y teórico, la tendencia a utilizar el concepto de neoliberalismo para describir la situación actual sigue prevaleciendo. Nos gustaría plantear algunas inquietudes al respecto, con la intención de contribuir a una definición más precisa del sistema general de dominación contra el que se dirigen nuestras luchas. Lo que ofrecemos son solo algunas observaciones preliminares, en torno a las cuales se puede relanzar el debate y la investigación.
Cabe señalar de inmediato que una de las razones por las que las referencias al neoliberalismo a menudo se dan por sentadas es que algunos de sus componentes, sin duda, siguen reproduciéndose. Tomemos, por ejemplo, la teoría del «capital humano», cuya traducción retórica más conocida es el mandato de convertirse en «autoempresarios». Esta teoría y esta retórica siguen orientando las políticas económicas y sociales en muchas partes del mundo, apoyando la difusión de la forma corporativa en las relaciones sociales y teniendo profundos efectos en lo que hemos denominado la producción de subjetividad. Otros ejemplos ‒ciertamente no los únicos‒ pueden incluir las políticas urbanas y educativas, que han sido transformadas de forma duradera por la racionalidad neoliberal en muchas partes del mundo. Sin embargo, la cuestión es que estas políticas se están configurando y desarrollando hoy en día en un contexto completamente diferente del que, en términos generales (es decir, descontando las diferencias entre las diversas tradiciones de pensamiento y acción política), definió el neoliberalismo. Por supuesto, esto último no puede reducirse a sus dimensiones macroeconómicas: ya hemos señalado la importancia de interpretarlo en términos de sistemas de gobernanza y racionalidad. Dicho esto, sin embargo, el marco económico general de las teorías y políticas neoliberales ciertamente no puede considerarse irrelevante.
Desde esta perspectiva, la situación económica actual presenta aspectos que merecen una cuidadosa consideración. Esto aplica, en primer lugar, al contexto internacional: debería ser obvio que los aranceles y las guerras comerciales, que comenzaron antes del segundo mandato de Trump (por ejemplo, sobre los semiconductores), son completamente irreconciliables con el neoliberalismo. Este último, desde sus orígenes entre las dos guerras mundiales, consideró los aranceles y las barreras arancelarias análogas a las demandas salariales de los trabajadores debido a la obstrucción de la dinámica del mercado que determinaban. Por supuesto, para garantizar estas dinámicas y el orden de la competencia en general, el neoliberalismo ‒contrariamente a la tendencia aún generalizada de reducirlo a un mecanismo de desregulación‒ ha hecho un uso extensivo del Estado: las políticas fiscales, la explotación de las diferencias en las protecciones sociales para los trabajadores y las discrepancias en las regulaciones de protección ambiental son solo algunos ejemplos. La propia hegemonía del capital financiero ha requerido constantes intervenciones regulatorias, tanto a nivel nacional como internacional. Estas intervenciones, sin embargo, siempre han tenido como objetivo proteger la esfera de circulación y son completamente diferentes del uso de aranceles, que busca redefinir integralmente (y violentamente) las geografías de la valorización y la acumulación de capital al abordar las fracturas del mercado global. Cabe reiterarlo: este uso, combinado con retórica y medidas de estilo colonial, es ciertamente incompatible con el neoliberalismo.
Creemos necesario preguntarnos si estas transformaciones requieren un reexamen de las categorías usuales del pensamiento crítico, empezando por la del neoliberalismo.
Si el neoliberalismo, al menos en sus inicios, postulaba la libre competencia y la libre fijación de precios como principios esenciales para una economía sana, nos parece que las políticas arancelarias, el monopolio de la propiedad de los datos en manos de grandes plataformas, con su expansión infraestructural hacia redes satelitales, y el uso político del dinero como herramienta de contienda en la delineación contradictoria de nuevos equilibrios multipolares, indican una transición irreparable.
La escala del mercado global ha sido crucial para la formación del neoliberalismo, que al menos en algunos de sus componentes (los que se remontan a Mises y Hayek, por ejemplo) abordó explícitamente la cuestión de su reorganización capitalista tras el fin del colonialismo y los imperios. Las profundas fracturas que marcan el mercado global actual, en la raíz de la situación bélica que vivimos, constituyen contradicciones esenciales para la perspectiva neoliberal y tienen implicaciones fundamentales ‒según la propia doctrina neoliberal‒ dentro de cada espacio económico y político. Además, para los teóricos neoliberales a los que nos referimos, un momento decisivo en la organización del mercado internacional fue la década de 1970, con el surgimiento de lo que denominaron «nacionalismos económicos» en el Sur Global. Estos, en su opinión, constituían nuevas «barreras» para el desarrollo del mercado, que debían ser derribadas a toda costa. Es claro, en este sentido, que el papel y las reivindicaciones del “Sur global” representan hoy también elementos difíciles de conciliar en un marco neoliberal (y poco importa que muchos países del “Sur global” adopten políticas económicas y sociales en las que la referencia al concepto de “capital humano” está implícita, si no explícita).
Creemos que este es uno de los elementos fundamentales de la fase actual de descomposición y reconfiguración de las relaciones internacionales. El mercado global está sujeto a tensiones geopolíticas contradictorias y condicionado por la prominencia de actores que alteran las jerarquías tradicionales mediante las cuales se ha afirmado, consolidado y expandido. Y las turbulencias que lo afectan parecen ciertamente más rápidas y aceleradas de lo que los mecanismos de mercantilización y reforma neoliberal son capaces de registrar en las coyunturas individuales de su institucionalización: la sustancial parálisis de la Organización Mundial del Comercio es un ejemplo a este respecto.
Hay otro punto que, en nuestra opinión, merece consideración. Hoy en día, somos testigos de formidables procesos de concentración de capital, evidentes, por ejemplo, en grandes plataformas de infraestructura (aunque ciertamente no se limitan a ellas). Concentración de capital, riqueza y, por lo tanto, poder, con tendencias estructurales hacia la formación de oligopolios y monopolios: este es otro punto de contradicción con el horizonte general del neoliberalismo, que de hecho se ha esforzado (particularmente con el ordoliberalismo alemán) por expulsar teóricamente el monopolio del proceso económico. La competencia celebrada por la teoría del capital humano requiere una organización de mercado que potencie su capacidad para hacer que las relaciones sociales sean dinámicas y abiertas. Nos parece que aquí radica una de las raíces del giro autoritario que caracteriza nuestro presente, y esta raíz, nuevamente, es incompatible con el neoliberalismo.
Es cierto que la teoría del “capital humano”, desde sus inicios, ha incorporado, aunque oculto, elementos de jerarquía y poder. La libre competencia nunca ha sido tan fluida como su teoría la describe. La raza y el género han permitido que el mercado laboral funcione como un mecanismo de selección y explotación, y han impulsado sus procesos de diferenciación interna. Pero el surgimiento de auténticos bloques de poder en la composición del capital global parece subrayar aún más una tendencia ‒la interacción entre el mando político y las operaciones de las grandes empresas‒ destinada a marcar un cambio irreversible en los activos de la gobernanza neoliberal. Los bloques de poder multipolares y, dentro de ellos, pero sobre todo fuera de ellos, auténticos centros de poder oligárquico en los que la distinción entre lo “político” y lo “económico” se difumina, caracterizan la fase internacional actual. Esto también nos parece constituir un elemento en tensión con la fórmula del paradigma neoliberal de gobernanza.
También cabe mencionar el dinero y el papel de los bancos centrales. El neoliberalismo ha estado estrechamente asociado al monetarismo y, desde una perspectiva histórica, un momento crucial en la afirmación de la hegemonía neoliberal fue el llamado shock Volcker (1979), con la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal y las subidas de los tipos de interés, que, entre otras cosas, apaciguaron la resistencia de los “nacionalismos económicos” en el Sur global. Desde esta perspectiva, nos parece que la situación económica actual se caracteriza por una serie de acontecimientos difíciles de atribuir a un marco neoliberal. Esto se aplica no solo a las acciones de muchos bancos centrales durante la pandemia (y, en última instancia, también a la Ley de Reducción de la Inflación de Biden). Esto es especialmente cierto, una vez más, en el contexto del mercado global, donde la posición del dólar como moneda “soberana” es cada vez más crucial para Estados Unidos (principalmente para la sostenibilidad de la deuda) y se ve cada vez más cuestionada por las tendencias emergentes hacia la multipolaridad monetaria. Esto está generando tensiones formidables, que inevitablemente impactan en las monedas individuales y su gobernanza, abriendo escenarios sin precedentes.
En Occidente, en particular, la retórica dominante de la derecha ya no parece capaz de delinear un futuro que no sea la restauración de fantasías nacionalistas, racistas y sexistas, mientras que las élites limitadas proyectan al espacio (a Marte, para ser claros) su deseo de separarse de un mundo cada vez más inhabitable por la guerra, la pobreza y la crisis climática. Independientemente de cómo decidamos llamar a todo esto, nuestra tarea no puede ser otra que imaginar y construir un futuro digno de ser vivido, para la mayoría.
Creemos que este es un punto particularmente importante. Una parte significativa del realineamiento del poder en el marco del multipolarismo centrífugo y conflictivo depende precisamente del control del dinero y, a través del dinero, del control de la deuda (con Estados Unidos ahora en una posición opuesta a la del shock Volcker). Lo que está en crisis es el proyecto neoliberal de globalización financiera basada en el dólar, tal como se concibió e implementó a partir de la década de 1980. Sin embargo, también aquí, en lugar de una transición lineal ‒ninguna moneda puede cumplir inmediatamente el papel desempeñado por el dólar durante los últimos cincuenta años y reemplazarlo‒, lo que está emergiendo es una fragmentación de los espacios monetarios (en algunos casos competitivos y en otros complementarios, un elemento más en la redefinición de los espacios económicos y políticos globales), combinada con procesos de digitalización privada y pública del dinero. En la década de 1980, interpretando también este punto crucial de la política monetaria y refiriéndose al dólar como la base del comercio internacional, Margaret Thatcher declaró que «no hay alternativa». Y aún parecen existir alternativas, si por alternativa entendemos la sustitución directa del dólar por una potencia capaz de imponer su hegemonía monetaria en el escenario global. La fragmentación política y monetaria marca el comienzo de una fase marcada por tensiones, contradicciones y desarrollos intrincados que resultan difíciles de encuadrar en el paradigma neoliberal entendido como la «nueva lógica del mundo».
Hemos destacado varios puntos en los que la situación actual parece muy alejada de la definida por el neoliberalismo. Aranceles y guerra; concentración de capital y dinero: estos no son temas secundarios. Sin embargo, como se anunció, nos hemos limitado a ofrecer algunas consideraciones preliminares, que requerirán mayor análisis. Por ejemplo, tendremos que analizar la cuestión del Estado, donde, particularmente en EE. UU., la crítica de Trump y Musk al “Estado administrativo” ciertamente muestra elementos de continuidad con el proyecto de Reagan (resumido eficazmente en el lema “matar de hambre a la bestia”), pero también discontinuidades significativas: quienes se adoptan como modelos para la reorganización del Estado hoy en día no son las empresas industriales tradicionales, sino las grandes plataformas de infraestructura, lo que, entre otras cosas, plantea la cuestión de su entrelazamiento con las tendencias monopolísticas que brevemente analizamos.
Dicho sin rodeos: nos parece que un proceso general de división entre las constituciones materiales y formales se está radicalizando y está afectando directamente al Estado. Este cambio, que convierte al Estado en un Estado de crisis dentro del proceso general de normalización de la crisis y que redefine su papel en el marco de las transformaciones que hemos esbozado brevemente, también nos parece verdaderamente significativo. La transformación del Estado en una plataforma implica el uso diferencial de sus estructuras y aparatos ‒en términos de asignación de recursos, implementación legal y erosión de las protecciones‒ para fines inmediatos de acumulación, difuminando una vez más las fronteras que tradicionalmente separan la política de la economía, el Estado del mercado. Retomaremos esta discusión, en un diálogo fructífero con los análisis de quienes siguen empleando el concepto de neoliberalismo. Para nosotros, ¡no se trata de librar batallas nominalistas!
Sin embargo, hay una cuestión general sobre la que nos gustaría concluir. El neoliberalismo, en algunas de sus corrientes más que en otras, se ha caracterizado por un carácter prometedor: su retórica, en otras palabras, siempre ha hablado de un futuro mejor, más allá de las rigideces de la fábrica y la burocracia, con la perspectiva de liberar una libertad que, sin duda, está codificada en términos de mercado, pero no por ello ficticia. Michel Foucault lo destacó precisamente al referirse al concepto de «capital humano», que, «desde la perspectiva del trabajador», sugería que «el trabajo no es una mercancía abstractamente reducida a la fuerza de trabajo y al tiempo dedicado a su uso». Hemos combatido este rasgo «promisorio» del neoliberalismo en su propio terreno, con el objetivo de desmitificarlo y dar cabida a otras prácticas de libertad, combinándolas con la igualdad. Ahora bien, creemos necesario reconocer que este horizonte prometedor parece hoy estar completamente agotado. En Occidente, en particular, la retórica dominante de la derecha ya no parece capaz de delinear un futuro que no sea la restauración de fantasías nacionalistas, racistas y sexistas, mientras que las élites limitadas proyectan al espacio (a Marte, para ser claros) su deseo de separarse de un mundo cada vez más inhabitable por la guerra, la pobreza y la crisis climática. Independientemente de cómo decidamos llamar a todo esto, nuestra tarea no puede ser otra que imaginar y construir un futuro digno de ser vivido, para la mayoría.
1 Publicado en Euronomade. 26 de mayo de 2025. Traducción ajustada.
.




